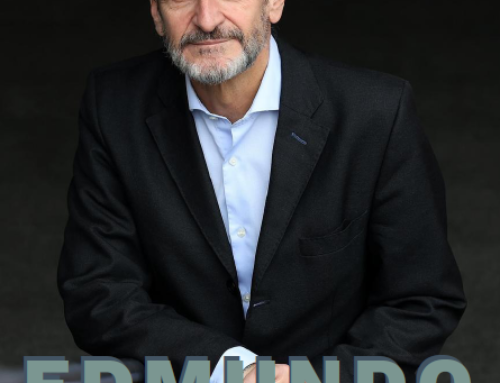Los que en lo que todavía es el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte impulsaron la salida del país de la Unión Europea, lo han hecho cabalgando sobre una renovada pulsión nacionalista, a la que desde hace siglos han sido los británicos extremadamente sensibles.
Acostumbrados a dominar el mundo desde que dejara de hacerlo el imperio español a finales del siglo XVII –no en vano las emociones patrióticas británicas se siguen derritiendo cuando el himno a entonar comienza afirmando que “Britannia rules the world”– la confederación de isleños situada en los territorios al Oeste de Europa, en la vecindad del Canal de la Mancha, aceptaron con dificultad, tras la II Guerra Mundial, que de su Imperio quedara ya más bien poco y que las nuevas tendencias apuntaran a la reconstrucción de las destrozadas naciones europea sobre una base federal e igualitaria.
Quiso el venerable Winston Churchill, en sus primeros discursos tras la contienda bélica, apuntarse a la idea de la unificación europea pero pronto fue evidente que su propuesta no era la de los padres de la aproximación continental, los Schumann, Adenauer o De Gasperi, sino más bien la que había personificado en el Congreso de Viena, tras las guerras napoleónicas, Lord Castlereagh, al padrino del “balance of power”, el equilibrio de poder que tenía al Reino Unido como gran protagonista. Sin darse cuenta de que los tiempos ya no eran los mismos, Londres intentó hacer lo propio con el lanzamiento de la “European Free Trade Association”, para contrarrestar al incipiente Mercado Común europeo con un área de libre cambio que duró los que sus padrinos, incluyendo finalmente a los británicos, tardaron en darse en cuenta que el proyecto unificador continental tenía más volumen, más futuro y más sentido que el frágil esquema propuesto por los británicos y sus amigos – noruegos, daneses, austríacos, portugueses, suecos y suizos-.
Eso fue hace cuarenta y siete años y hoy, con la conspicua excepción de suizos y noruegos, todos forman parte de la hoy ya conocida como Unión Europea. Y también con la ausencia, desde el 1 de enero de 2021, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
La andadura de los británicos en el espacio unificador europeo nunca fue fácil. Tuvo al principio que enfrentarse con las reticencias del gaullismo francés, que siempre vio en la política londinense un turbio deseo de difuminar en beneficio propio los procesos de integración guiados por la comunidad que ya tenía en Bruselas su sede. Y desde el primer momento los británicos se empeñaron en darle la razón al general francés: sus quejas frente al progresivo movimiento unificador europeo, sus reticencias ante los que siempre consideraron excesivamente poderosa burocracia comunitaria, sus continuas reclamaciones frente a las que calificaron de gravosas demandas financieras por parte de la incipiente Unión -¿quién no se acuerda del famoso “cheque” británico que sin pausa ni arrepentimiento reclamó Margaret Thatcher durante todo su mandato como “Prime Minister”?- conformaron el escenario habitual de la presencia británica en el conjunto de la unificación europea.
Bien que no perdieran ocasión de obtener legítimo beneficio de su pertenencia en terrenos comerciales, aduaneros y regulatorios, sin que por el contrario nunca se vieran forzados a integrarse en los espacios que más sensibles consideraban para su sagrada soberanía: el reino de Isabel II, todavía majestad imperial por aquello de lo que queda de la Commonwealth, no se integró en el euro, la moneda única europea, ni participó en el Tratado de Schengen, que suponía y supone la desaparición de las fronteras intra comunitarias.
Pero en conjunto, o como dirían los propios angloparlantes “all things considered”, el arreglo de parte y de otra era lo suficientemente satisfactorio como para prever un futuro razonablemente positivo del conjunto de una organización que con 28 miembros se había convertido, con todos sus defectos e insuficiencias, en uno de los bloques más poderosos y significativos en la economía y la política de las relaciones internacionales. Por no hablar de las mejoras de todo tipo experimentadas por los países miembros en sus relaciones intra y extracomunitarias. Incluyendo naturalmente las que beneficiaban a instituciones y ciudadanos en las Islas Británicas.
Esa constatación evidente de lo que ha supuesto en los últimos cuarenta y siete años la Unión Europea para su conjunto y para todos y cada uno de sus miembros, fueran fundadores o participantes tardíos en el proceso, desgraciadamente no ha bastado para acallar las pulsiones populistas del nacionalismo británico, y más precisamente inglés, en contra de la Europa unificada y, sin reparos, a favor de una reedición de lo que ya no existe: la Britannia “who rules the world”.
Esas pulsiones, fundamentalmente alentadas desde medios del partido conservador pero con una cierta capacidad de alcance transversal en sectores mesocráticos y obreros, son las que han impulsado, y finalmente conseguido, el mayor error que las clases dirigentes inglesas han podido traer a sus país desde los tiempos en que Enrique VIII convirtió sus pasiones humanas en reglas nacionales de comportamiento. O si se quiere, para dejar a los anglicanos en paz, desde el momento en 1938 en que Chamberlain en Munich regaló a Hitler los “sudetes” checoeslovacos presumiendo que con ello garantizaba “the peace of our time”.
La propuesta para que el Reino Unido abandonara la Unión Europea, lo que pronto se conoció como el Brexit, tenía tres aspectos fundamentales en que supuestamente fundamentar su necesidad. El primero era una descalificación sin paliativos de la UE, descrita como un conjunto de confusos burócratas dedicados pura y simplemente a exprimir sin reparos las capacidades y las posibilidades de los estados miembros. Ello traía consigo además un propósito: el Reino Unido debería conspirar para que la formación continental desapareciera. El segundo consistía en el dibujo de una Gran Bretaña libre de ataduras anacrónicas y encaminada a recuperar en capacidad política y proyección económica lo que aparentemente la UE le había hecho perder. El tercero contenía la garantía de que el proceso del divorcio seria calurosamente apoyado por los Estados Unidos de la era Trump, siempre receloso de los europeos y según mantenían los “brexiters” en ambos lados del Atlántico, dispuesto a la reedición de la sagrada “special relationship” que en otros momentos había aproximado a los ciudadanos de las islas con los colonos anglófonos de ultramar en el Atlántico Norte.
Han transcurrido cuatro y años y medio desde que el torpe Cameron como Primer Ministro estimara sin riesgos la convocatoria de un referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea y hoy, finalizados ya los acuerdos de separación tan trabajosamente negociados en estos últimos tiempos, sabemos, y los británicos de toda condición y especie deberían saber, que los propósitos del malhadado Brexit tienen las piernas cortas y el aliento entrecortado: las relaciones comerciales entre el RU y el continente se verán sometidas a controles y procesos lentos en el tiempo y costosos en el gasto; los ciudadanos británicos, convertidos en súbditos de un “país tercero” dejarán de gozar de las libertades de movimientos e instalación que hasta ahora tenían en el continente; las entidades financieras que habitaban en la City londinense como paraíso para sus actividades, buscan ahora la manera de diversificar sus cuarteles; los transportes entre las islas y el continente, en cualquier de sus versiones, se verán sometidos a nuevas reglas de tráfico. Y además la UE sigue existiendo, si cabe más reforzada que nunca; el Brexit se ha convertido en el modelo de lo que los socios comunitarios nunca harán; los Estados Unidos, que ya han conseguido deshacerse de Trump, anuncian una política exterior que poco o nada tendrá que ver con las exigencias exclusivistas de la “relación especial”. Y por si fuera poco, el RU de Boris Johnson, uno de los peores primeros ministros que el país nunca ha conocido, se ha visto forzado a considerar Irlanda del Norte como territorio europeo comunitario prácticamente a todo los efectos, mientras Escocia renueva su propósito de organizar un referéndum para abandonar el RU y seguir asociada a la UE, y la colonia de Gibraltar se ve sometida a una negociación bilateral entre España y el Reino Unido que, aun sin conocer todavía sus perfiles exactos, parece anunciar una “europeización” del territorio. A todo los efectos nacionales e internacionales, un perfecto dislate del que nadie se beneficia. Pero menos que nadie el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, o lo que de él llegue a pervivir. Poco capital de prestigio resta para la otrora orgullosa reina de los mares, modelo de ilustración, precursora de la democracia, amiga de los justos y perseguidora de los perversos. “Britannia does not rule the world any longer”.
El final del Brexit ha coincidido con el año de la pandemia y con la acumulación de otras incertidumbres previas, naturales o sobrevenidas, que habían venido acumulándose cual negros nubarrones en la vida internacional de relación. No es este el sitio o el momento de proceder a su enumeración, pero quizás seguramente el de subrayar la, al menos, reducida esperanza de sus alcances. Porque que el Brexit haya finalizado con acuerdo entre las partes revela más que nada la urgencia con que los suplicantes británicos lo necesitaban y la capacidad de las instituciones comunitarias para pergeñarlo con visión de futuro y voluntad de resguardar lo esencial.
La llegada a la Casa Blanca de Joe Biden augura un nuevo y mejor momento de los comportamientos exteriores e interiores de los Estados Unidos y en particular un más fluido entendimiento con la Unión Europea. El Reino Unido queda reducido, pero no por completo separado de las vivencias e intereses que durante más de cuarenta años le unieron al continente europeo y en lo esencial ese entramado de intereses ha sido preservado de manera tan exigente como pacífica. Y, aunque no estuviera en su libro de texto, ha enseñado lo que los pueblos del mundo nunca debieran hacer: prestar atención y seguimiento a los líderes del nacionalismo populista que encierran en sus propósitos división y ruina. Algunos de entre ellos han sido mencionados en estas líneas. Otros tienen nombres que fácilmente podrían ser adivinados al seguir los términos de lo aquí escrito. Todos ellos merecerían la misma reclamación: “never again”, nunca más. Que así sea.
*CompoLider no se hace responsable de las opiniones de los autores en los artículos.
*Los artículos deberán ser originales y que no se hayan publicado antes en otro medio o formato.