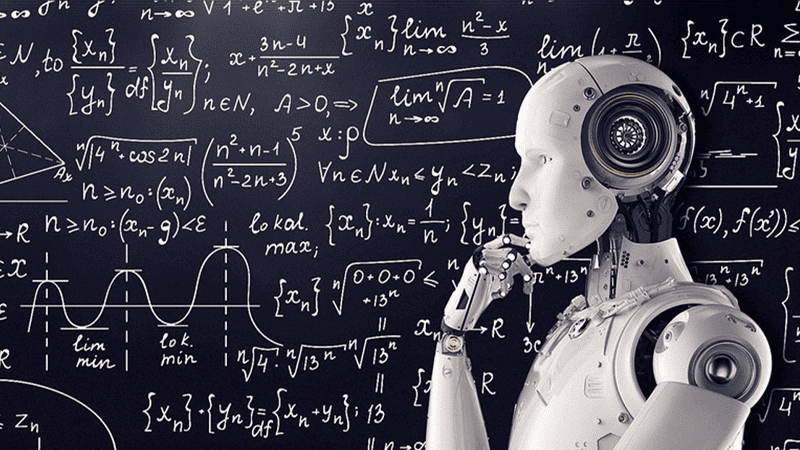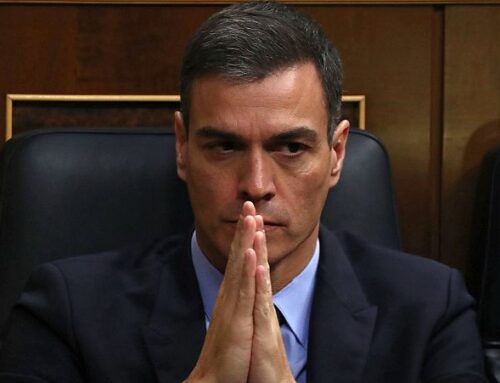Por María José Escalona
Si al final del día repasamos nuestras tareas laborales, decisiones cotidianas o incluso en qué hemos invertido nuestro tiempo libre, notaremos algo innegable: la tecnología impregna cada rincón de nuestra vida. Lo que hasta hace poco era un recurso más o menos especializado, hoy se ha convertido en una presencia constante, una herramienta cotidiana. Y entre todos estos avances, hay una nueva compañera de viaje: la inteligencia artificial.
Vivimos un momento de efervescencia. La IA aparece en titulares, conferencias, estrategias de empresa e incluso en las conversaciones informales. Se la elogia, se la teme, se la sobrevalora y, a veces, se la malinterpreta. Pero en los entornos de liderazgo y, especialmente, en la política, su impacto adquiere una relevancia singular. No basta con entender sus posibilidades: es crucial anticipar sus implicaciones.
En este contexto, surgen dos grandes posturas. Por un lado, quienes aseguran que estamos ante la quinta revolución industrial; por otro, los que ven en la IA una moda más, comparable al entusiasmo que en su día generaron tecnologías como el big data, el cloud computing o el Internet de las cosas. Avances importantes, sí, pero que no transformaron nuestra esencia como humanidad. Sin embargo, antes de predecir el futuro, conviene volver al principio: ¿Qué es exactamente la inteligencia artificial? ¿Qué puede —y qué no puede— hacer?
A pesar de que muchos la consideran una novedad, la IA tiene sus raíces en los años 50 del siglo pasado1. Lo que ha cambiado no es su existencia, sino su accesibilidad. Hoy cualquier smartphone cuenta con más potencia que los grandes ordenadores de hace veinte años, lo que ha permitido que modelos y algoritmos complejos lleguen a la ciudadanía de forma masiva.
La IA se sostiene sobre tres grandes pilares2:
1. Los algoritmos y estructuras de datos que permiten a las máquinas ejecutar acciones complejas.
2. Los datos, que alimentan esos algoritmos y condicionan la calidad de sus resultados.
3. La infraestructura tecnológica (procesadores, comunicaciones, almacenamiento), que hace posible su funcionamiento.
Desde esta base se comprende mejor la carrera actual por dominar los datos, por construir procesadores más rápidos y por desarrollar algoritmos más potentes. No es solo una competición tecnológica: es una batalla por el liderazgo económico, político y social del futuro.
Pero, realmente, ¿qué es la IA?. La definición más institucional que existe la encontramos en el propio Reglamento Europeo sobre la Inteligencia Artificial (AI Act)3. Sin embargo, a un nivel más coloquial el término “inteligencia artificial” puede resultar equívoco. En realidad, lo que tenemos hoy es una simulación de comportamientos que parecen inteligentes. Según su nivel de desarrollo, la IA se suele clasificar en tres niveles4:
- ANI (Artificial Narrow Intelligence) o inteligencia artificial estrecha: especializada en tareas concretas. Es la IA que ya usamos en herramientas como Siri, Alexa o ChatGPT.
AGI (Artificial General Intelligence) o inteligencia general artificial: en desarrollo. Sería capaz de realizar tareas cognitivas como un ser humano, adaptándose al contexto, razonando, creando o tomando decisiones complejas. - ASI (Artificial Superintelligence): una hipotética forma de IA que superaría la inteligencia humana en todos los ámbitos. No existe todavía.
Actualmente, estamos anclados en el primer nivel. No hay supermáquinas tomando decisiones éticas o gobernando el mundo, aunque las películas insistan en esa narrativa. Lo que sí tenemos son herramientas útiles, rápidas y cada vez más presentes en sectores clave.
Más allá de la teoría, ya estamos viendo aplicaciones concretas de IA que están transformando el liderazgo político y organizacional, así, existen casos de uso de la IA para análisis de opinión pública mediante procesamiento de lenguaje natural, para conocer el sentimiento ciudadano en tiempo real. O para realizar una mejora en campañas electorales, con mensajes personalizados basados en análisis masivos de datos demográficos y conductuales. O, incluso, para predecir necesidades sociales en servicios públicos, como la identificación de zonas vulnerables, tasas de abandono escolar o demanda sanitaria. Estos casos muestran que la IA no es una promesa futurista, sino una realidad en marcha. La clave es cómo se integra y con qué propósito.
La IA resulta extremadamente eficaz para tareas mecánicas, repetitivas o que requieren procesamiento intensivo de datos. Puede ayudarnos a ser más eficientes, a detectar patrones, a personalizar servicios… Pero no es infalible. Su principal limitación es su dependencia del entrenamiento que ha recibido y de los datos que la alimentan. Un modelo mal entrenado o sesgado dará resultados erróneos. Basta con plantearle ciertas preguntas o manipular los datos de entrada para que la IA “falle”. Este es uno de los grandes riesgos: creer que puede resolver problemas para los que no está preparada —como dar diagnósticos médicos, decisiones judiciales o estrategias políticas—.
Otro riesgo importante es su uso sin principios éticos. La IA puede emplearse para manipular, discriminar o controlar. Por ello, su desarrollo y aplicación deben estar guiados desde una perspectiva multidisciplinar. En este sentido, Europa está marcando una diferencia clara respecto a otras potencias globales con su AI Act, el primer reglamento que regula el uso de la IA según el nivel de riesgo, priorizando la protección de derechos fundamentales.
Respecto al liderazgo, empleo y competencias del futuro, uno de los mayores desafíos no está en la tecnología, sino en su gestión. ¿Qué liderazgo necesita un mundo con IA? ¿Cómo se transformarán las organizaciones?
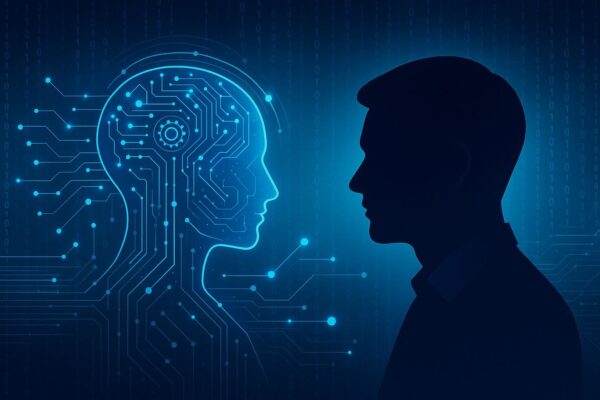
La IA no solo cambiará procesos, también modificará el perfil de competencias necesarias en el liderazgo. Así, se va a pedir a los líderes una mayor capacidad para gestionar entornos híbridos humano-máquina, tener un pensamiento ético aplicado a decisiones tecnológicas, que tengan una gran agilidad para adaptar modelos organizativos y procesos y que sean capaces de estar bajo una formación continua como pilar estratégico.
La automatización también afectará al empleo, eliminando algunos puestos y creando otros. Por ello, la formación y la reconversión profesional deben formar parte de toda estrategia institucional. No se trata solo de introducir IA, sino de preparar a las personas para convivir con ella.
Frente a visiones distópicas o ciegamente optimistas, se abre paso una tercera vía: la inteligencia artificial centrada en las personas. No basta con que la IA funcione. Debe hacerlo respetando la dignidad, los derechos y el bienestar humano. Este enfoque promueve una relación en la que la tecnología complementa al ser humano, sin sustituirlo ni eclipsarlo. La IA no debe decidir por nosotros, sino ayudarnos a decidir mejor.
Pero más allá del entusiasmo o del miedo, hay una idea clave que me gustaría subrayar: la IA no puede abordarse de forma improvisada. No es una herramienta más del día a día; es una tecnología transversal que impacta en la estrategia de cualquier organización.
En este momento, vemos tres posturas: instituciones que prohíben su uso entre sus trabajadores, otras que lo incentivan abiertamente, y algunas que aún no se pronuncian. En todos los casos, la ausencia de una estrategia clara es el mayor riesgo.
Incorporar la inteligencia artificial requiere un plan. Igual que en los inicios de la digitalización era necesario un plan director de sistemas, ahora se impone la necesidad de una hoja de ruta en IA. Una estrategia que contemple:
a)Evaluación de riesgos y oportunidades,
(b) Formación y sensibilización del persona
(c) Revisión legal y ética del uso previsto
(d) Gobernanza clara sobre el uso de modelos y datos
(e) Un enfoque progresivo a corto, medio y largo plazo
Quizá no estemos aún ante una revolución industrial como tal. Pero sí ante una ola que puede arrastrarnos o impulsarnos. Y, como en toda buena ola, lo importante no es prever su altura, sino llegar con la tabla adecuada y el equilibrio justo para surfearla.

María José Escalona
Catedrática en Ingeniería Informática en la Universidad de Sevilla. Directora del grupo de Investigación Engineering and Science for Software (ES3).
1 Hoffmann, Christian Hugo. “Is AI intelligent? An assessment of artificial intelligence, 70 years after Turing.” Technology in Society 68 (2022): 101893.
2 Zhou, Zhi-Hua. “Open-environment machine learning.” National Science Review 9.8 (2022): nwac123.
3 Unión Europea. (2024). Reglamento (UE) 2024/… del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2024, sobre la inteligencia artificial y por el que se modifican determinados actos legislativos de la Unión. Diario Oficial de la Unión Europea, L serie, 2024.
4 Fjelland, R. (2020). Why general artificial intelligence will not be realized. Humanities and Social Sciences Communications, 7(1), 1-9.
*CompoLider no se hace responsable de las opiniones de los autores en los artículos.