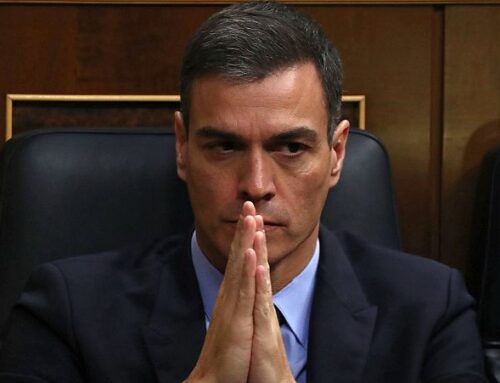Por Alejandro Diego Rosell
Analista de energía y profesor de la EOI
El pasado 28 de abril, la península ibérica vivió un episodio que, por unas horas, trajo a la superficie un miedo atávico: “la oscuridad”. Un apagón eléctrico dejó sin suministro a cerca de 50.000.000 de personas, hubo 8 muertos y afectó a sectores clave de la economía en España, Portugal y Francia. La reacción fue inmediata: nervios, titulares grandilocuentes, y cómo no, la habitual búsqueda de culpables. Entre los sospechosos de siempre, las energías renovables volvieron a ocupar el banquillo. Y, sin embargo, a poco que uno se asome al análisis técnico y político, la historia es más compleja.
Un mix en transformación (y en transición)
El sistema energético español ha cambiado profundamente en la última década. De ser un país dependiente de combustibles fósiles, especialmente del gas, hemos pasado a contar con una penetración renovable que en 2024 ya supera el 60% en generación eléctrica anual. Las cifras de Red Eléctrica de España (REE) son elocuentes: la eólica lidera con más del 23%, seguida por la solar fotovoltaica, que ya roza el 20%, la nuclear ha pasado de ser la primera fuente para ocupar la tercera en lo que llevamos de ejercicio.
Este avance ha sido posible gracias a políticas públicas ambiciosas (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), subastas renovables, incentivos al autoconsumo) y a un ecosistema empresarial dinámico. Pero también ha exigido un rediseño profundo del sistema eléctrico: más digitalización, mayor interconexión, sistemas de predicción meteorológica más sofisticados y una gestión más compleja de la demanda.
Y aquí empieza lo interesante.
Un fallo de coordinación (no de kilovatios)
En las primeras horas del apagón, las redes sociales se llenaron de teorías: que si el exceso de fotovoltaica había desestabilizado la red, que si la intermitencia y falta de inercia había “colapsado el sistema”, que si los molinos giraban demasiado rápido (esto último, créanme, se ha dicho con aparente seriedad).
Conforme han ido llegando los primeros análisis, la historia cambió. El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), publicó el 17 de junio un detallado informe técnico donde se descartaba de forma contundente que las energías renovables hubiesen sido la causa. Según el informe lo que falló fue el sistema de gestión y supervisión. Durante un momento crítico, se produjo un desajuste en la frecuencia de la red (una variable que debe mantenerse estable en torno a los 50 Hz) que no fue corregido a tiempo. La respuesta automatizada de protección se activó, provocando una desconexión preventiva de grandes bloques de consumo.
Ni hubo un “exceso de producción” descontrolado, ni un fallo técnico achacable a la tecnología. El sistema contaba con margen de maniobra, y la energía estaba ahí. El problema, a priori, estuvo en la toma de decisiones. Faltan los últimos informes y un análisis final e incluso se apunta a que el fallo inicial estuvo en una planta fotovoltaica. Pero como casi siempre que se produce un error crítico, el problema no es exclusivamente de la tecnología sino de quién y cómo hizo su uso.
En otras palabras: no es que faltara electricidad o inercia, sino que sobraron malas decisiones. Un fallo humano o de procedimiento en la cadena de supervisión. En esta cadena está aún por concluir si los fallos fueron de Red Eléctrica, de los operadores (grandes eléctricas) o del legislador supervisor. No obstante, por mucho que vivamos en la era de la IA y los algoritmos, los sistemas complejos requieren vigilancia, coordinación y, por qué no decirlo, responsabilidad política.

La política energética no puede improvisarse
Este episodio nos obliga a una reflexión política seria. España está inmersa en una transición energética radical. Hemos apostado (con razón) por un sistema más limpio, más descentralizado y digitalizado. Pero esa transición exige algo más que instalar paneles y aerogeneradores: requiere gobernanza.
En los últimos años, el desarrollo del mix renovable ha ido más rápido que la adaptación institucional. En realidad, es algo casi inevitable dado lo explosivo del crecimiento de ciertas tecnologías, pero aun así falta agilidad normativa, y sobran retrasos en infraestructuras críticas (interconexiones, almacenamiento), y sobre todo, se necesita una autoridad reguladora con capacidad real de supervisión y coordinación en tiempo real. El apagón del 28 de abril fue una señal de alerta. No porque el sistema esté al borde del colapso (no lo está), sino porque la complejidad crece y la tolerancia al error disminuye.
La tentación de culpar a las renovables cada vez que hay un problema eléctrico es comprensible: son nuevas, son variables, y su funcionamiento no siempre es intuitivo. Pero es injusta y peligrosa, existe una parte de la población que automáticamente otorga cualidades negativas a las tecnologías renovables por su mera existencia.
Lo que realmente pone en riesgo la seguridad del sistema no es la variabilidad del sol o del viento, sino la inestabilidad institucional. Un sistema eléctrico necesita previsibilidad, transparencia y coordinación. Y si algo ha demostrado este apagón es que la confianza pública en la transición energética se puede erosionar no por culpa de las tecnologías, sino por la percepción de descontrol y falta de coordinación.
¿Y ahora qué?
A raíz del apagón, el MITECO ha anunciado la apertura de un expediente de investigación y la revisión de los protocolos de actuación en situaciones críticas. También se ha puesto sobre la mesa la necesidad de reforzar las capacidades de monitorización del sistema y de revisar los criterios de desconexión automática.
Es un paso en la dirección correcta. Pero hará falta más: una actualización del marco regulatorio que contemple la realidad de un mix cada vez más renovable, más distribuido y conectado. En este escenario tecnologías emergentes como el almacenamiento energético en baterías cobran una importancia creciente en un futuro escenario de una red moderna y masivamente descarbonizada (¿Por qué no100%).
Pero, sobre todo, una pedagogía política que no caiga en el sensacionalismo ni en el chivo expiatorio tecnológico. No podemos permitirnos que cada incidente se convierta en munición contra el futuro.
Última lección: el futuro necesita redundancia
Uno de los mantras más repetidos en ingeniería eléctrica es el principio de redundancia: todo sistema crítico debe tener respaldo, alternativas, “planes B”. Y esa lógica también debe aplicarse a la política energética. No basta diseñar un mix energético limpio. Convendrá diseñar también un sistema político que lo acompañe: con instituciones resilientes, con planes de contingencia, con transparencia en la toma de decisiones y en su comunicación.,
Y es que si algo hemos aprendido de este apagón (además de buscar una radio con pilas) es que la electricidad no solo mueve nuestras casas. También pone a prueba nuestra capacidad colectiva de hacer las cosas bien.

Alejandro Diego Rosell
*CompoLider no se hace responsable de las opiniones de los autores en los artículos.